[El siguiente escrito es el segundo de una serie de tres artículos que comenzó en El Mito y el Rito y concluye en El Mito parte III: Cosas Imposibles]
 Para que un hecho sea mítico debe mediar una distancia que lo separe de la actualidad en que se lo recrea, un alejamiento de lo inmediato que lo vuelva difuso para que su contenido simbólico y moral se amolde, eleve y se refine. "Si Jesús bajara todos los días a la tierra, no faltaría el idiota que le pierda el respeto" dice el refrán, y es cierto: en toda mitología panteísta, los dioses comunes, caseros, que figuran en la vida diaria, son los más mundanos y terrenos, mientras que los más alejados de los hombres y la vida diaria, los etereos, son los más perfectos, infalibles. De la misma forma, cuanto más se separe un hecho mítico de su recreación (del punto en el que propiamente se hace mito), mayores serán los valores que rescate y más indiscutible e intocable su contenido. A ésta diferencia entre un hecho mítico y su recreación (o rito) la llamaremos distancia mítica, que es directamente proporcional a la fuerza establecida, firmeza o statu quo del mito.
Para que un hecho sea mítico debe mediar una distancia que lo separe de la actualidad en que se lo recrea, un alejamiento de lo inmediato que lo vuelva difuso para que su contenido simbólico y moral se amolde, eleve y se refine. "Si Jesús bajara todos los días a la tierra, no faltaría el idiota que le pierda el respeto" dice el refrán, y es cierto: en toda mitología panteísta, los dioses comunes, caseros, que figuran en la vida diaria, son los más mundanos y terrenos, mientras que los más alejados de los hombres y la vida diaria, los etereos, son los más perfectos, infalibles. De la misma forma, cuanto más se separe un hecho mítico de su recreación (del punto en el que propiamente se hace mito), mayores serán los valores que rescate y más indiscutible e intocable su contenido. A ésta diferencia entre un hecho mítico y su recreación (o rito) la llamaremos distancia mítica, que es directamente proporcional a la fuerza establecida, firmeza o statu quo del mito.
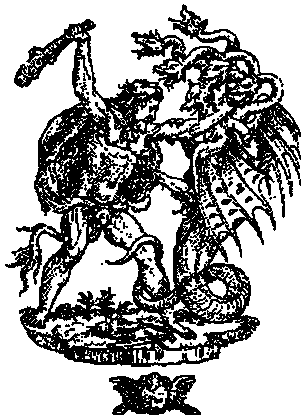 El factor tiempo, que todo lo erosiona, es fundamental en la distancia mítica. Si yo afirmo que mi verdulero amigo venció a la Hidra, tal vez algunos vecinos me refuten, basándose en ser testigos presenciales de un hecho en el cual, en realidad, el verdulero espantó a un perro que olía con malas intenciones el cajón de las ciruelas. Con el tiempo a mi favor, puedo escribir un libro que perpetre mi versión, a la vez que me encargo de que el perecimiento de mis vecinos se lleve consigo sus discutibles historias, tras lo cual el mito de la Hidra vencida por un verdulero será innegable. En la antiguedad, éste era el mecanismo más común: se dejan pasar algunos siglos y he ahí el mito. La distancia mítica se daba en ese entonces gracias a una simple ecuación espacio tiempo.
El factor tiempo, que todo lo erosiona, es fundamental en la distancia mítica. Si yo afirmo que mi verdulero amigo venció a la Hidra, tal vez algunos vecinos me refuten, basándose en ser testigos presenciales de un hecho en el cual, en realidad, el verdulero espantó a un perro que olía con malas intenciones el cajón de las ciruelas. Con el tiempo a mi favor, puedo escribir un libro que perpetre mi versión, a la vez que me encargo de que el perecimiento de mis vecinos se lleve consigo sus discutibles historias, tras lo cual el mito de la Hidra vencida por un verdulero será innegable. En la antiguedad, éste era el mecanismo más común: se dejan pasar algunos siglos y he ahí el mito. La distancia mítica se daba en ese entonces gracias a una simple ecuación espacio tiempo.
Pero claro, vino la modernidad a joderlo todo. Y la posmodernidad, con su revolución tecnológico-informativa sencillamente nos complicó la ecuación. La capacidad de buscar la verdad nos lleva a matar muchos posibles y víables mitos, y los hechos que llegan a éste status son tapados por el alud noticioso, que hace que, mito tras mito nos quedemos con ninguno. Sin embargo, como los mitos son una necesidad social, encontramos mecanismos, trampas al sistema, para lograr perpetrar en el tiempo lo que queremos rescatar.
 Uno de estos mecanismos es la muerte, que es una reversión del factor espacio-temporal: cuando un hecho o persona adquiere proporciones míticas en vida, cuando quienes ritualizan a alguien están muy cerca de él, la distancia mítica puede darse por diferenciar planos de (in)existencia. Así, quien vivo se habría apagado lentamente en la vejez luego de arder hasta proporciones divinas en la juventud, es puesto a una distancia aún mayor, que separa a contemporáneos vivos en el mundo conocido, de muertos en un plano de realidad que somos incapaces de percibir o comprender. En los rockeros, la regla no sólo se cumple sino que hasta se establece una constante, el número mágico de las muertes jovenes tras vidas rápidas del rock: 27. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones y Kurt Cobain, todos cayeron a la tierna y mítica edad, evitando cumplir los treinta (como quería Jones, porque su generación no confiaba en nadie mayor de treinta). Incluso Jim Morrison, quién de otra forma habría pasado a la historia como el líder carismático de una buena banda pero no mucho más, cumplió con la regla y se calzó la camisa herculeana.
Uno de estos mecanismos es la muerte, que es una reversión del factor espacio-temporal: cuando un hecho o persona adquiere proporciones míticas en vida, cuando quienes ritualizan a alguien están muy cerca de él, la distancia mítica puede darse por diferenciar planos de (in)existencia. Así, quien vivo se habría apagado lentamente en la vejez luego de arder hasta proporciones divinas en la juventud, es puesto a una distancia aún mayor, que separa a contemporáneos vivos en el mundo conocido, de muertos en un plano de realidad que somos incapaces de percibir o comprender. En los rockeros, la regla no sólo se cumple sino que hasta se establece una constante, el número mágico de las muertes jovenes tras vidas rápidas del rock: 27. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones y Kurt Cobain, todos cayeron a la tierna y mítica edad, evitando cumplir los treinta (como quería Jones, porque su generación no confiaba en nadie mayor de treinta). Incluso Jim Morrison, quién de otra forma habría pasado a la historia como el líder carismático de una buena banda pero no mucho más, cumplió con la regla y se calzó la camisa herculeana.
Si en el caso de los mártires, las muertes rockeras sólo generan crucificción y mito, en las bandas antes integradas por éstos, pueden ocurrir dos cosas. O que las bandas sigan tocando, con mayor o menor regularidad, mateniendo la creación o viviendo exclusivamente de lo producido en el pasado y alimentándose también del mito. En su defecto, los grupos se disuelven, conscientes de la imposibilidad de seguir o superar lo hecho, se retiran al más oscuros de los silencios y hechan leña a un fuego doble: el mito del artista que se mudó a la quinta del Ñato y el de la banda que no vuelve al escenario.
 En nuestro rock nacional, el mártir por definición fue Luca George Prodan, quien pasó a otra existencia, ginebra en mano, el 22 de diciembre de 1987. Sumo, la banda que lideraba, siguió un tiempo, no mucho más, dando un recital triste en el Chateau Rock de 1988 y se separó. La meiosis derivó en Divididos y Las Pelotas, que, si bien heredaron el espíritu de la célula madre, no se quedaron en mantenerse en el lugar de banda de museo itinerante. De esta forma, tanto el rockero como su bandan lograron la ansiada medalla mítica, dada la imposibilidad de volver a tocar todos juntos.
En nuestro rock nacional, el mártir por definición fue Luca George Prodan, quien pasó a otra existencia, ginebra en mano, el 22 de diciembre de 1987. Sumo, la banda que lideraba, siguió un tiempo, no mucho más, dando un recital triste en el Chateau Rock de 1988 y se separó. La meiosis derivó en Divididos y Las Pelotas, que, si bien heredaron el espíritu de la célula madre, no se quedaron en mantenerse en el lugar de banda de museo itinerante. De esta forma, tanto el rockero como su bandan lograron la ansiada medalla mítica, dada la imposibilidad de volver a tocar todos juntos.
¿Dónde entra el rito aquí? Pues resulta que Sumo se había convertido en una suerte de mito under, donde pocos podían asegurar haberlos visto en vivo. Hasta que el 12 de abril de 2007, en el marco del Quilmes Rock, tras el show de Divididos, los seis sobrevivientes de Sumo subieron a escena para tocar tres temas clásicos (aunque no hits) de la época en que los encabezaba el pelado. Y miles de jóvenes que no habían nacido para ver a la formación completa, pudieron decir que habían visto a Sumo. Fue el rito. El mito de unos pocos se actualizó, reviviendo en muchos. Salvando la distancia mítica del espacio, el tiempo y la muerte, que es lo que separa el hecho de su reinterpretación, volvió a la vida. Y ahí sí, el mito fue entrañable, indiscutible, eterno.

 Para que un hecho sea mítico debe mediar una distancia que lo separe de la actualidad en que se lo recrea, un alejamiento de lo inmediato que lo vuelva difuso para que su contenido simbólico y moral se amolde, eleve y se refine. "Si Jesús bajara todos los días a la tierra, no faltaría el idiota que le pierda el respeto" dice el refrán, y es cierto: en toda mitología panteísta, los dioses comunes, caseros, que figuran en la vida diaria, son los más mundanos y terrenos, mientras que los más alejados de los hombres y la vida diaria, los etereos, son los más perfectos, infalibles. De la misma forma, cuanto más se separe un hecho mítico de su recreación (del punto en el que propiamente se hace mito), mayores serán los valores que rescate y más indiscutible e intocable su contenido. A ésta diferencia entre un hecho mítico y su recreación (o rito) la llamaremos distancia mítica, que es directamente proporcional a la fuerza establecida, firmeza o statu quo del mito.
Para que un hecho sea mítico debe mediar una distancia que lo separe de la actualidad en que se lo recrea, un alejamiento de lo inmediato que lo vuelva difuso para que su contenido simbólico y moral se amolde, eleve y se refine. "Si Jesús bajara todos los días a la tierra, no faltaría el idiota que le pierda el respeto" dice el refrán, y es cierto: en toda mitología panteísta, los dioses comunes, caseros, que figuran en la vida diaria, son los más mundanos y terrenos, mientras que los más alejados de los hombres y la vida diaria, los etereos, son los más perfectos, infalibles. De la misma forma, cuanto más se separe un hecho mítico de su recreación (del punto en el que propiamente se hace mito), mayores serán los valores que rescate y más indiscutible e intocable su contenido. A ésta diferencia entre un hecho mítico y su recreación (o rito) la llamaremos distancia mítica, que es directamente proporcional a la fuerza establecida, firmeza o statu quo del mito.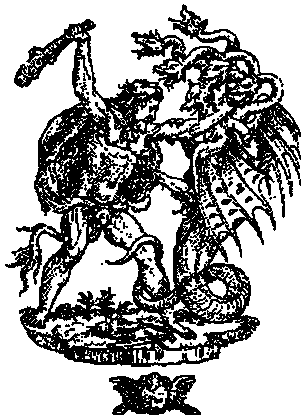 El factor tiempo, que todo lo erosiona, es fundamental en la distancia mítica. Si yo afirmo que mi verdulero amigo venció a la Hidra, tal vez algunos vecinos me refuten, basándose en ser testigos presenciales de un hecho en el cual, en realidad, el verdulero espantó a un perro que olía con malas intenciones el cajón de las ciruelas. Con el tiempo a mi favor, puedo escribir un libro que perpetre mi versión, a la vez que me encargo de que el perecimiento de mis vecinos se lleve consigo sus discutibles historias, tras lo cual el mito de la Hidra vencida por un verdulero será innegable. En la antiguedad, éste era el mecanismo más común: se dejan pasar algunos siglos y he ahí el mito. La distancia mítica se daba en ese entonces gracias a una simple ecuación espacio tiempo.
El factor tiempo, que todo lo erosiona, es fundamental en la distancia mítica. Si yo afirmo que mi verdulero amigo venció a la Hidra, tal vez algunos vecinos me refuten, basándose en ser testigos presenciales de un hecho en el cual, en realidad, el verdulero espantó a un perro que olía con malas intenciones el cajón de las ciruelas. Con el tiempo a mi favor, puedo escribir un libro que perpetre mi versión, a la vez que me encargo de que el perecimiento de mis vecinos se lleve consigo sus discutibles historias, tras lo cual el mito de la Hidra vencida por un verdulero será innegable. En la antiguedad, éste era el mecanismo más común: se dejan pasar algunos siglos y he ahí el mito. La distancia mítica se daba en ese entonces gracias a una simple ecuación espacio tiempo.Pero claro, vino la modernidad a joderlo todo. Y la posmodernidad, con su revolución tecnológico-informativa sencillamente nos complicó la ecuación. La capacidad de buscar la verdad nos lleva a matar muchos posibles y víables mitos, y los hechos que llegan a éste status son tapados por el alud noticioso, que hace que, mito tras mito nos quedemos con ninguno. Sin embargo, como los mitos son una necesidad social, encontramos mecanismos, trampas al sistema, para lograr perpetrar en el tiempo lo que queremos rescatar.
 Uno de estos mecanismos es la muerte, que es una reversión del factor espacio-temporal: cuando un hecho o persona adquiere proporciones míticas en vida, cuando quienes ritualizan a alguien están muy cerca de él, la distancia mítica puede darse por diferenciar planos de (in)existencia. Así, quien vivo se habría apagado lentamente en la vejez luego de arder hasta proporciones divinas en la juventud, es puesto a una distancia aún mayor, que separa a contemporáneos vivos en el mundo conocido, de muertos en un plano de realidad que somos incapaces de percibir o comprender. En los rockeros, la regla no sólo se cumple sino que hasta se establece una constante, el número mágico de las muertes jovenes tras vidas rápidas del rock: 27. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones y Kurt Cobain, todos cayeron a la tierna y mítica edad, evitando cumplir los treinta (como quería Jones, porque su generación no confiaba en nadie mayor de treinta). Incluso Jim Morrison, quién de otra forma habría pasado a la historia como el líder carismático de una buena banda pero no mucho más, cumplió con la regla y se calzó la camisa herculeana.
Uno de estos mecanismos es la muerte, que es una reversión del factor espacio-temporal: cuando un hecho o persona adquiere proporciones míticas en vida, cuando quienes ritualizan a alguien están muy cerca de él, la distancia mítica puede darse por diferenciar planos de (in)existencia. Así, quien vivo se habría apagado lentamente en la vejez luego de arder hasta proporciones divinas en la juventud, es puesto a una distancia aún mayor, que separa a contemporáneos vivos en el mundo conocido, de muertos en un plano de realidad que somos incapaces de percibir o comprender. En los rockeros, la regla no sólo se cumple sino que hasta se establece una constante, el número mágico de las muertes jovenes tras vidas rápidas del rock: 27. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones y Kurt Cobain, todos cayeron a la tierna y mítica edad, evitando cumplir los treinta (como quería Jones, porque su generación no confiaba en nadie mayor de treinta). Incluso Jim Morrison, quién de otra forma habría pasado a la historia como el líder carismático de una buena banda pero no mucho más, cumplió con la regla y se calzó la camisa herculeana.Si en el caso de los mártires, las muertes rockeras sólo generan crucificción y mito, en las bandas antes integradas por éstos, pueden ocurrir dos cosas. O que las bandas sigan tocando, con mayor o menor regularidad, mateniendo la creación o viviendo exclusivamente de lo producido en el pasado y alimentándose también del mito. En su defecto, los grupos se disuelven, conscientes de la imposibilidad de seguir o superar lo hecho, se retiran al más oscuros de los silencios y hechan leña a un fuego doble: el mito del artista que se mudó a la quinta del Ñato y el de la banda que no vuelve al escenario.
 En nuestro rock nacional, el mártir por definición fue Luca George Prodan, quien pasó a otra existencia, ginebra en mano, el 22 de diciembre de 1987. Sumo, la banda que lideraba, siguió un tiempo, no mucho más, dando un recital triste en el Chateau Rock de 1988 y se separó. La meiosis derivó en Divididos y Las Pelotas, que, si bien heredaron el espíritu de la célula madre, no se quedaron en mantenerse en el lugar de banda de museo itinerante. De esta forma, tanto el rockero como su bandan lograron la ansiada medalla mítica, dada la imposibilidad de volver a tocar todos juntos.
En nuestro rock nacional, el mártir por definición fue Luca George Prodan, quien pasó a otra existencia, ginebra en mano, el 22 de diciembre de 1987. Sumo, la banda que lideraba, siguió un tiempo, no mucho más, dando un recital triste en el Chateau Rock de 1988 y se separó. La meiosis derivó en Divididos y Las Pelotas, que, si bien heredaron el espíritu de la célula madre, no se quedaron en mantenerse en el lugar de banda de museo itinerante. De esta forma, tanto el rockero como su bandan lograron la ansiada medalla mítica, dada la imposibilidad de volver a tocar todos juntos.¿Dónde entra el rito aquí? Pues resulta que Sumo se había convertido en una suerte de mito under, donde pocos podían asegurar haberlos visto en vivo. Hasta que el 12 de abril de 2007, en el marco del Quilmes Rock, tras el show de Divididos, los seis sobrevivientes de Sumo subieron a escena para tocar tres temas clásicos (aunque no hits) de la época en que los encabezaba el pelado. Y miles de jóvenes que no habían nacido para ver a la formación completa, pudieron decir que habían visto a Sumo. Fue el rito. El mito de unos pocos se actualizó, reviviendo en muchos. Salvando la distancia mítica del espacio, el tiempo y la muerte, que es lo que separa el hecho de su reinterpretación, volvió a la vida. Y ahí sí, el mito fue entrañable, indiscutible, eterno.

[El escrito anterior es el segundo de una serie de tres artículos que comenzó en El Mito y el Rito y concluye en El Mito parte III: Cosas Imposibles]

No hay comentarios.:
Publicar un comentario